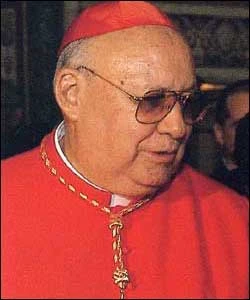
Monseñor José Ignacio Cardenal Velasco, siendo Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho en 1989, experimentó deseos de conocer
El anillo que le había entregado el
Papa, lo perdió en el río Apure cuando en su condición de prelado cumplía una
misión pastoral. Atribulado por tan
preciosa como lamentable pérdida que no habría podido recuperar el más
experimentado buzo margariteño, entró en una reflexión profunda al encuentro de
la paz consigo mismo e imaginó que tal vez el anillo pertenecía a las ondinas del río, asimilando
a su situación aquella lejana leyenda nórdica de los Nibelungos.
Desde entonces trabajó ardorosamente para que el Sumo
Pontífice pudiera concederle la gracia de otro anillo y, como lo vimos en el
2001, lo
logró al ingresar a las filas de los purpurados porque es rito y
tradición arraigada desde el siglo IV que el Obispo y el Cardenal lleven el
anillo pastoral como símbolo de su unión mística con la iglesia de Cristo. También es emblema de autoridad, pues cuando el
Faraón nombró a José (patriarca bíblico
hijo de Jacob) su primer ministro, le
colocó en el dedo su anillo de oro.
A propósito de la leyenda nórdica de
los Nibelungos, el gran clásico Ricardo Wagner compuso la ópera “El anillo del
Nibelungo”, tetralogía dramática considerada la más ambiciosa que jamás haya interpretado un compositor. Trata precisamente de un anillo hecho con el
oro del Ring que celosamente guardaban las ondinas. Quien poseyera el anillo pasaba a ser dueño
del mundo, lo cual dio lugar a un drama intenso en que el anillo en juego por
el desiderátum de poseerlo, vuelve irremisiblemente a las nereidas de las
aguas.
El anillo, aro o sortija como también
se le llama, es una de las prendas simbólicas más antiguas. Se conoce desde el Egipto antiguo con
jeroglíficos y escarabajos grabados y el espíritu creativo del hombre le ha
dado infinidad de formas utilizando no solo el oro sino también la plata, el
cobre, el hierro, el marfil, el cristal, el barro esmaltado y el cuarzo.
En tiempos medievales, cuando se creía
que los metales eran orgánicos, que crecían y desarrollaban como las plantas,
los húngaros estaban casi convencidos de la vid áurea y según leyenda
recogida por Marzio Galeotto, había un vástago que envolvía la viña con el cual
los labriegos de Hungría formaban anillos como remedio para las
torceduras. Algo así como el anillo
venezolano hecho con casco de burro y usado en el dedo anular contra las
hemorroides.
De los romanos hasta nuestros días
proviene el carácter nupcial del anillo y no sabemos qué pasaría si la pareja a
la hora de la ceremonia eclesiástica no los encuentra, lo cierto es que siempre
se ha dicho supersticiosamente, por supuesto, que cuando una de la pareja
extravía el anillo después de contraído el matrimonio, las cosas no salen bien,
algo así como si se rompiera el encanto de la unión y tal vez fue eso lo que
atribulaba al entonces Monseñor Velasco cuando se le cayó su anillo en las onduladas
aguas del bajo Apure.
Pensaba que si insistía en su viaje a la Ciudad por el eje
Apure-Orinoco, no le iría bien pues recordaba por haberlo leído que el Padre
José Félix Blanco, quien se hallaba en Barinas en 1828 perdió el anillo
sacerdotal y le fue muy mal en Ciudad Bolívar luego de hacer el viaje por el
río. Los bolivarenses lo expulsaron por
pretender como Intendente del Departamento Orinoco, elevarle los impuestos. (AF)




