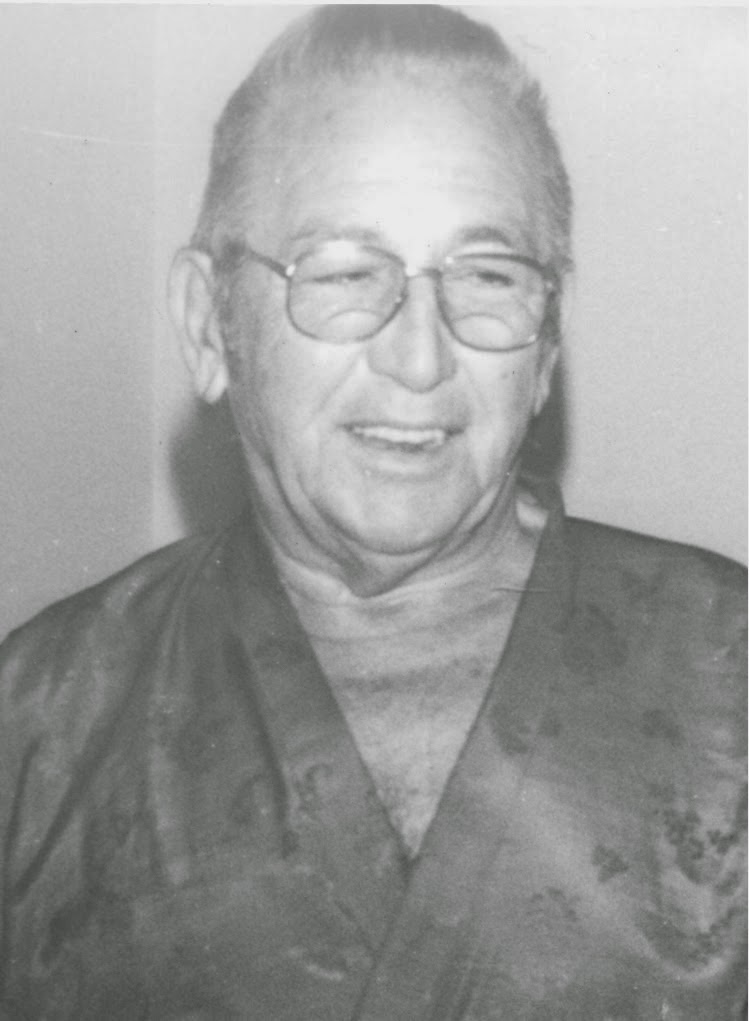La
diputada Pastora Medina (en la foto) de la Causa R, se lamentó que sea
el propio ministro de la Defensa quien se pronuncie por una solución de
este tipo, a un problema tan complejo, tan delicado y de carácter
internacional.
El
ministro Jurado Toro en visita reciente a la ciudad dijo que aun cuando
el gobernador Andrés Velásquez es opuesto, él considera que la Ley de
Vagos y Maleantes es el instrumento expedito con el cual se cuenta para
hacer justicia contra los garimpeiros, pues el Congreso Nacional aún no
se decidía a aprobar la Ley Penal del Ambiente que evitaría que el
Estado perdiera esfuerzo y recursos contra depredadores que muy pronto
son puestos en libertad.
La
diputada Medina al reaccionar contra la posibilidad de aplicar la Ley
de Vagos y Maleantes a los garimpeiros, dijo que lo que realmente
corresponde es la aplicación de leyes que sancionen la permanencia
ilegal de personas en nuestro suelo con fines como los de los
garimpeiros.
Es
con la Ley de Extranjeros, con la Ley de Suelos y Aguas, con el Código
Penal, con la Ley de Fronteras que se puede frenar la embestida de los
garimpeiros y no con medidas efectistas.
La
diputada Medina manifestó que tal como viene y se ven las cosas, se
puede presumir que no está prevista una respuesta definitiva a la
anarquía reinante en materia de minería. Denuncia que el propio Gobierno
Nacional promueve e institucionaliza la anarquía minera en Guayana,
toda vez que es el propio Gobierno Nacional quien irrespeta la
legislación y no se decide a ponerle el cascabel al gato entre CVG y
Minas, porque existen altos intereses comprometidos, grupos económicos
influyentes, militares y políticos no interesados en que la minería se
ordene.
La
Ley sobre Vagos y Maleantes fue una copia de la Ley de Vagos y
Maleantes española, dictada el 4 de agosto de 1933, durante la II
República que precedió la dictadura del general Francisco Franco.
A
diferencia del instrumento legal venezolano, la ley española dejaba en
manos de los tribunales su aplicación, la cual debía hacerse previa
denuncia, mas no a capricho de las autoridades civiles, como sí ocurrió
en Venezuela.
En
España la ley estaba dirigida al tratamiento de vagabundos, nómadas,
proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial;
posteriormente, el 15 de junio de 1934, fue modificada para reprimir
también a los homosexuales.
En
1970, se decidió en España que fuera derogada y sustituida por la “ley
sobre peligrosidad y rehabilitación social”, muy parecida a la anterior,
pero que incluyó el internamiento hasta cinco años en cárceles o
manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados
peligrosos sociales, a fin de que se “rehabilitaran”.
En
Venezuela, la Ley sobre Vagos y Maleantes fue aprobada el 14 de agosto
de 1939 y reformada el 15 de julio de 1943, cuando se le quitó la
potestad de intervenir a los fiscales del Ministerio Público, y de
revisar las decisiones a los jueces. Entró en vigencia el 16 de agosto
de 1956. La misma regulaba a los individuos agrupados en las categorías
de “vagos y maleantes”, los cuales se consideraban entes peligrosos que
estrictamente no pertenecían a una calificación moral sino más bien a
una valoración preventiva, pues eran elementos que acomodaban su
conducta a hechos perturbadores para la sociedad.