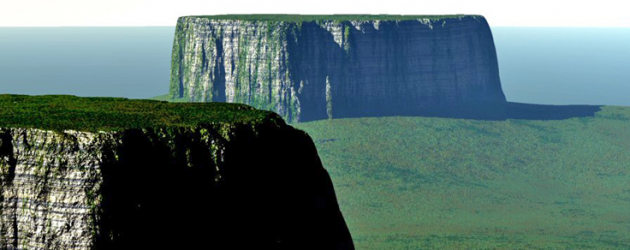El 8 de noviembre de 2004, con una
masiva afluencia de votantes se realizaron las elecciones en la Cámara de
Comercio e Industria del Estado Bolívar, para escoger a la nueva directiva, que
regiría los destinos de este ente en el período 2004-06.
Desde las 8:00 de la mañana, la comisión
electoral, presidida por Carlos Rieño, habilitó la mesa de votación, para
recibir a los 400 votantes con derecho a sufragar en estos comicios, en los que
se escogería la nueva directiva entre dos planchas, la 1, presidida por
Leopoldo Méndez; y la 2, por Georgio Gianicopulos.
De acuerdo a la normativa, ambas
planchas contaron con cuatro representantes entre principales y suplentes ante
la mesa electoral. Rodolfo Sánchez, y Fernando Rosales por la plancha 1; y Juan
Zakur y Pedro Caringella, por la plancha 2.
De acuerdo al presidente de la junta
electoral, Carlos Rieño, todo el proceso se rigió cumpliendo normativas del
CNE, fundamentados en la resolución de dicho organismo que rige todo proceso
eleccionario gremial.
Rieño aseguró que cada una de las
actuaciones para este proceso fueron consignadas ante el árbitro electoral,
incluso el cronograma para la realización de estas elecciones.
Queremos que se entienda que este es un
proceso interno de un gremio, dijo por su parte Mariela de Figueredo,
secretaria de la comisión electoral, quien reiteró las funciones a las que está
sumido el árbitro electoral en torno a estas elecciones, significando que
“ellos son los receptores garantes de todos los pasos que se cumplieron en este
proceso”.
Además, subrayó que “se hizo la
participación ante el CNE con todo el reglamento de la Cámara de Comercio”.
Recalcó que aun cuando el CNE supervisa el proceso, no es de su competencia
autorizar o desautorizar estas elecciones, pues, “todavía el reglamento para
elecciones gremiales no está en gaceta”.
Según la comisión electoral, los
resultados se conocerían pasadas las 6:00 de la tarde, una vez cerrada la votación
e iniciado el conteo de votos de manera pública, significando que sería a las
7:00 de la noche, aproximadamente, cuando se conocería la nueva directiva de la
Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar.
Efectivamente, esa noche se dieron a
conocer los resultados, pero a las nueve pm en medio de una febril expectativa
gremial. La plancha 2, encabezada por Georgio Gianicopulos, se alzó con la
victoria en estas acaloradas elecciones de la Cámara de Comercio.
Esta plancha logró obtener 177 votos
contra 92 que obtuvo la plancha 1, liderada por Leopoldo Méndez, y que contaba
con el respaldo de la directiva de Fedecámaras Bolívar, y de su presidente,
Senén Torrealba.
El conteo de votos se vio afectado
cuando de manera sorpresiva se produjo un apagón en la ciudad, que llevó a que
muchos pensaran en un saboteo, al parecer que cesó al restablecerse a los pocos
minutos el servicio.
La comisión electoral, en presencia de
representantes de ambas planchas, incluso hasta de un tribunal que fue
habilitado por miembros de la Plancha 1, abrió la urna de votación contenida de
la voluntad del sector empresarial y comercial de Ciudad Bolívar.
Se totalizaron 341 votos, de los cuales
cuatro resultaron nulos y 177 a favor de la plancha 1; y 92 a la plancha dos.
Lamentablemente,
el nuevo presidente de la Cámara, Georgio Gianicopulos, no pudo concluir su
período, La muerte agazapada en la vía le cortó el hilo de la vida. El 29 de
abril 2005, Georgio Gianicopulos, dejó de existir a consecuencia de las graves
lesiones sufridas tras volcar en la autopista Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar. Su
camioneta Jeep Cherokee, color gris, placas FAX-45J, que manejaba volcó al
reventarse el neumático trasero izquierdo y dar varias vueltas. (AF)