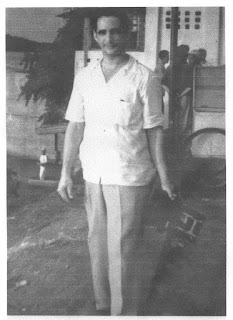El Gobierno Regional, cuando hablo de Gobierno Regional puede ser el de ayer o el de hoy aunque los titulares sean diferentes, pero con la obligación moral y legal de continuar la obra comenzada por el otro aunque sea redimensionada o modificada. Lo importante, en todo caso, es que los dineros del pueblo o del Estado no se malgasten, no se despilfarren, no caigan en saco roto, sino que sean administrados con severidad, esmerada pulcritud, sin derroche vanidoso y, en consecuencia, no se pierdan.
Pues bien, hago este prefacio para afirmar que el
Gobierno Regional ha fracasado en su política de continuidad administrativa.
Creemos que las obras comenzadas por el Estado en cualquier gobierno, así sean
en proyectos, porque los proyectos cuestan, no deben desecharse de ninguna
manera, deben ejecutarse porque sería fatal que quedasen como elefantes
blancos, vale decir, obras en las que se invirtieron millones sin que
lleguen a prestar ningún servicio o cuyo mantenimiento cuesta más que su
utilidad.
La lista es larga.
Es larga la lista de proyectos de obras de utilidad social que nunca se
ejecutaron, de obras públicas quedadas
inconclusas durante su ejecución o las que ejecutadas prestaron servicio por un
tiempo y luego quedaron abandonadas por
el motivo que sea.
Ha debido continuar y terminarse, por
ejemplo, el Centro de las Artes cuyas columnas quedaron sembradas en los
predios del Jardín Botánico desde el período gubernamental de Alberto
Palazzi. Ha debido continuar y terminarse,
la sede de la Prefectura ,
cuyas bases espigadas quedaron abandonadas en la calle el Progreso desde la
administración de Andrés Velásquez. Ha
debido continuar y terminarse el Teatro proyectado originalmente por el equipo
multidisciplinario de la
Oficina Técnica y no ser sustituido arbitrariamente por el
proyecto faraónico del arquitecto Oscar Tenreiro, redimensionado después por su
alto costo y por la forma como afecta la edificación del siglo diecinueve del ingeniero e inventor Alberto
Lutowski frente a la Plaza Miranda.La Paragua construido por el
Gobierno de Luis Herrera. Han debido
seguir adelante los trabajos iniciados por el gobernador Domingo Álvarez
Rodríguez para convertir Los Farallones en Parque fáunico. Han debido proseguir los trabajos de rescate
de El Zanjón, como uno de los parques laberínticos y singulares de Ciudad
Bolívar, iniciados por el Instituto de Cooperación Iberoamericana y que dicho
sea de paso, dejó de inyectar dinero a muchos proyectos por la forma como se ha querido seguir
interviniendo e Casco Histórico con fines más crematísticos que
culturales. Han debido ejecutarse los
proyectos restantes del conjunto elaborado en 1986 por la Oficina Técnica
del Centro Histórico, entre ellos, la eliminación del llamado Boulevard
Bolívar, estrambótico adefesio, para retornarlo a su
estado primigenio de calle tradicional; el
lineamiento de las edificaciones del Casco Histórico, el rescate de las
galerías del Paseo Orinoco, la ejecución del plan de viviendas para reubicar a
los habitantes de Mango Asao a objeto de que el Jardín Botánico pueda
desarrollarse en su zona natural, la reubicación del Archivo Histórico de
Guayana en su sede legítima la Casa Wantzelius , restaurada desde hace años para
destinar el sótano de la Casa
del Congreso de Angostura a fines más cónsonos con la realidad histórica del
inmueble, la restauración de la Casa Agsto Méndez para una biblioteca de Autores Guayaneses, la restauración de la Casa Otero para una Escuela de Arte, la terminación de la extensión de la Escuela de Música, proyecto de Fruto Vivas.
En fin, existen tantos gigantes proboscidios en la
capital angostureña que terminará llamándose la
“Ciudad de los elefantes blancos” .(AF)